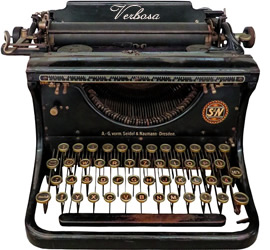Cuando emprendas tu viaje a Ítaca,
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
(Inicio de Ítaca, de Constantino Kavafis)
ELUDIENDO EL CAOS
Esa es la sensación de la que te advierten y la que obtienes cuando tomas tierra en Egipto.
Jugando al gato y al ratón con el guía concertado, vas descubriendo los entresijos.
Al final, me dice que Iberia normalmente aterriza en la otra terminal, y por eso el lío. Puede ser…
Las vías de la autovía pueden ser siete, ocho, diez o cuatro… van variando, igual que el asfalto, que
aparece y desaparece sin previo aviso.
Jorge comenta que, gracias a esto, se puede evitar el centro de la ciudad, donde se concentra el
verdadero caos.
Y le creo: desde aquí, a lo lejos, ya siento ese vértigo de ciudad que no tengo ningún interés en ver.
Es interesante cuando alguien de allí te cuenta la historia moderna de su país.
Así puedes contrastar tu visión occidental.
Los años de monarquía hasta mediados del siglo XX, luego el golpe de Estado de Nasser, que condujo
al país a una dictadura militar que aún perdura.
Las elecciones, por fin celebradas tras la Primavera Árabe, que ganaron los Hermanos Musulmanes y
que provocaron otro golpe de Estado militar que llevó al actual presidente, Abdelfatah El-Sisi, al poder.
—¿Entonces no vas a visitar las pirámides? —pregunta, extrañado.
Le explico que mi destino es Alejandría, y que solo haremos una parada en el nuevo Museo Egipcio.
—Ah, Alejandría… poca gente va allí. Muchos egipcios no saben lo importante que fue. Aquí la llamamos
“la novia del Mediterráneo”.
Me muerdo la lengua. Alejandría puede ser muchas cosas, pero ya no una novia.
Puede ser madre, abuela, concubina, alcahueta, suma sacerdotisa… pero ya nunca más novia.
Seguro lo fue cuando Alejandro trazó los planos de su ciudad con harina blanca, al no disponer de yeso.
Cuando los Ptolomeos, herederos de la cultura griega, levantaron el faro de Alejandría para guiar a los
barcos y el mouseion para iluminar el conocimiento de la humanidad.
Lo fue también cuando Roma y Cartago eran aún solo sueños del futuro, e incluso siglos después,
cuando Cleopatra y Marco Antonio bebían de sus amores, y él le entregaba como dote cientos de libros
para su biblioteca.
Duermo en Giza, donde están las pirámides. Llegué tarde a El Cairo y tenía que hacer noche aquí, así
que, al menos, estoy cerca de ellas.
Giza se configura como un gran suburbio, ya anexionado al Gran Cairo.
Un caos de casas rodea la zona de las pirámides.
Cuando se constató su valor turístico, comenzaron a levantar hoteles de tres plantas sobre las chabolas,
para crear terrazas con “pyramid view”.
Hoteles casi idénticos, que compiten con luces de neón, azulejos brillantes, piedras falsas y alguna
decoración hortera.
Se acumulan unos sobre otros, incluso dentro del mismo edificio o en edificios colindantes, en un caos
desconcertante pero, al final, divertido.
Caos, porque te cambian de ubicación, de edificio y de habitación.
Te pasean con las maletas por callejones porque no encuentran la llave, porque no saben explicarte
cómo conectarte al anhelado wifi,
y al final te piden el móvil para marcarle a Booking que realmente no has ido al hotel designado… para
ahorrarse la comisión.
Y ya aprendes que los egipcios, dicho con buenas palabras, son unos buscavidas; y con malas, unos
trápalas de cuidado.
Por fin, a la una de la madrugada, subo a la terraza con vistas a las pirámides. Y las veo.
No parecen de este mundo.
No parecen construidas por hombres, pienso.
Y mucho menos por los que habitamos este suburbio de neón, cemento y plástico que las rodea,
asfixiándolas en su inmensidad milenaria

Camino de Alejandría
El Gran Museo Egipcio (GEM) se encuentra a apenas dos kilómetros de las pirámides, alineado con ellas, como si buscara ser su continuación natural. Sin duda, es el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización. En este caso, la egipcia, que entre el expolio histórico y la saturación del vetusto Museo de El Cairo, necesitaba un espacio como este… inconmensurable.
La palabra es: emocionante. Pasear por la historia del antiguo Egipto bajo una arquitectura colosal hace que cualquier viaje esté más que justificado.
Actualmente, se está construyendo una carretera elevada para unir las pirámides con el GEM. Se rumorea incluso que el siguiente paso será la demolición del barrio de Nazlet El-Semman, donde se ubican los populares hoteles “Pyramid View”, para dar paso a resorts de lujo del Nuevo Cairo.
Si vas con guía, te verás inmerso en el clásico tira y afloja: intentará llevarte a los sitios recomendados para compras—el museo del papiro (casi una franquicia), el palacio de las esencias, el de la especiería, el del algodón… Tendrás que imponer tu voluntad soberana para que el coche arranque, por fin, en la dirección que deseas. En mi caso: Alejandría.
También tomo conciencia de que “Alá” existe. No encuentro otra explicación para cómo un coche puede salir ileso en medio de semejante caos o cómo no se atropella a algún peatón delante de mis propios ojos. Egipto es un país donde no se fabrican coches, pero donde los coches parecen estar poseídos.
Aunque yo buscaba la Alejandría histórica, literaria y decadente, la realidad me recibe con otra cara: es hoy el puerto más importante de Egipto, punto de entrada de gran parte de las importaciones del país, y cruce estratégico entre el canal de Suez y el Mediterráneo. Por eso, la buena autovía que la une a El Cairo está flanqueada por almacenes y fábricas, paisaje que se vuelve aún más áspero conforme uno se acerca a la ciudad. Las llamas de las chimeneas de las refinerías, el humo con regusto a industria química, las nubes grises que reflejan las fachadas negras de almacenes anodinos… todo ello enfría la pasión del viajero que soñaba con otra entrada.
Son las 18:30 y ya ha caído la noche. Así es aquí. En contraposición, a las 5:30 el sol ya se alza, invitándote a comenzar el día. Alejandría me recibe de noche.
Por fin estoy en la Corniche, esa suerte de malecón, frontera mítica entre el mar y la ciudad que solo algunas urbes privilegiadas tienen el lujo de poseer.
La oscuridad del mar se contrapone al uso indiscriminado de luces de neón tan propio de Egipto. Los pitidos constantes de los coches, sumados a la carcasa de los edificios antiguos y mal iluminados, componen una sinfonía bastarda, una bienvenida deslucida.
Tenía que haber calculado mejor. Llegar al atardecer habría sido otra cosa.
Me consuelo. Sé que al día siguiente ese atardecer alejandrino no se me escapará.
Pero ya estoy en Alejandría. Quizás más por anhelo que por destino siento una energía distinta: he llegado. Y pronto saldré a buscarla. Este era el fin de mi viaje. Ahora solo me queda descansar y dejar que la aventura comience.

Caminando la ciudad
Organizarse en Alejandría resulta, en cierto modo, sencillo. La corniche actúa como una perfecta columna vertebral: te desplaza de un extremo a otro, y desde cualquiera de sus puntos puedes adentrarte en el corazón de la ciudad.
Es Viernes Santo. No es festivo oficial: solo el 10% de la población egipcia es cristiana. Aun así, se percibe un ambiente distinto. Los bancos, la biblioteca y algunas tiendas están cerradas.
La mañana es espléndida. Los alejandrinos ya ocupan cualquier piedra de la corniche para sentarse frente al mar. Intuyo que esta ciudad vive, ama, discute, come e incluso muere frente a su costa. Hay una melancolía peculiar en la forma en que los alejandrinos contemplan el mar.
Tengo varios puntos anotados. Eso, más el azar de las calles, debería trazar un buen recorrido. Kavafis, Durrell… también es un viaje literario, y esa geografía imaginada guía mis pasos. Mi primera parada: la casa-museo de Kavafis.
Poeta de la ciudad, Kavafis fue una figura introspectiva. Sus versos, marcados por el aliento clásico, apenas se conocieron en vida. Fue tras su muerte, en 1933, cuando se publicaron por primera vez, revelando así a uno de los grandes poetas del siglo XX.
El apartamento, en la tercera planta de un edificio del antiguo barrio griego, intenta recrear el espacio donde vivía. Más allá de eso, nada en la ciudad parece recordar al viejo poeta que volvió a poner Alejandría en el mapa literario del mundo.
Muy cerca está la Catedral copta de Alejandría, aún en funcionamiento. La zona está tomada por militares. Me revisan varias veces la mochila y, ya en la puerta, me informan de que hoy solo pueden entrar cristianos coptos. Es un día especial de culto, y las medidas responden a los atentados que esta comunidad ha sufrido repetidamente.
Desciendo de nuevo hacia la corniche, rumbo al histórico hotel Cecil. Me acompaña “Justine”, la primera novela de El cuarteto de Alejandría, tetralogía escrita por Lawrence Durrell. Él decía querer hacer un manifiesto sobre el amor, pero lo que logra es una travesía sensual y sensorial por la Alejandría cosmopolita e internacional de mediados del siglo XX.
La visita al hotel está más que justificada. Allí es donde Justine conoce al narrador —Darley— mientras se ajusta el vestido ante uno de los grandes espejos antes de entrar al salón de baile. A lo largo del resto de novelas (que cuentan lo mismo desde diferentes perspectivas), los personajes se cruzan una y otra vez. El hotel destila encanto por cada uno de sus rincones. Es entonces cuando descubro el Monty Bar, en la segunda planta.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el hotel fue cuartel general del servicio secreto británico. Desde allí, el general Montgomery —“Monty”— dirigió la batalla de El Alamein, que cambió el rumbo de la guerra. Hasta entonces, el mariscal alemán Rommel no conocía la derrota, pero Monty demostró que no era invencible. A apenas 100 km de Alejandría, se hizo historia.
El bar conserva toda su esencia. Una carta de cócteles rinde homenaje a sus más ilustres visitantes: Winston Churchill, Al Capone, Agatha Christie, Josephine Baker… Como ya es la hora del aperitivo, pido un “Martini Monty”, aunque sospecho que el viejo general habría preferido un buen whisky escocés.
Alejandría no es una ciudad turística. Nadie te importuna. No hay tiendas de souvenirs, ni cambistas, ni museos del papiro. En sus calles se encuentra la verdad de una ciudad devastada. Las aceras forman parte de los comercios; cualquier cosa se vende allí, ante la ausencia de escaparates. Los alejandrinos deambulan sorteando coches, charcos y productos de todo tipo… Hay una especie de indolencia generalizada, como si la sombra de los edificios ruinosos poseyera a sus habitantes. Los barrios históricos lucen abandonados. Te das cuenta de que los espacios que inspiraron a Kavafis, Durrell, Forster y otros… ya no existen.
Cerca de allí está el teatro romano de Alejandría. Serpenteo por las calles hasta encontrarlo. La entrada cuesta 200 libras egipcias —unos 4 euros— y una mujer con burka, desde una garita, insiste en que pague con tarjeta. Luego, soldados me revisan la bolsa y me miran como si pensaran: “hay que ser imbécil para pagar por ver piedras”.
Sigo hasta la Columna de Pompeyo, vestigio del antiguo templo de Serapis, una de las maravillas perdidas del mundo antiguo. Con sus 27 metros, se alza solitaria en un espacio olvidado, como intentando resistir el abandono de la ciudad que la rodea. En realidad, la columna no tiene relación con Pompeyo. Fue un error de los cruzados, quienes creyeron estar ante su tumba.
El atardecer se acerca y es momento de situarse en la corniche. El lugar ideal es el puente Stanley, donde parejas y familias se reúnen para despedir al sol. Alrededor, fotógrafos callejeros inmortalizan el momento a cambio de unas libras. El sol se hunde en el mar dejando un horizonte rojo, como dibujado a lápiz.
Ya de noche, me hace gracia encontrar un restaurante con el nombre de mi hijo: “Pablo”. Lo elijo para cenar. La gente aquí es amable, responde con cortesía y siempre está dispuesta a ayudarte o explicarte algo. Pienso que al viajar, el cuerpo necesita un par de días para acoplarse al ritmo del lugar. Sentado frente a mi cena, contemplando el Mediterráneo, los ruidos, los olores y las luces me envuelven. Entonces, lentamente, percibo que estoy entrando en el tiempo alejandrino.

La biblioteca de Alejandría
Los alejandrinos son hospitalarios, lo que diríamos en pocas palabras: buena gente. Pero apenas hablan inglés y no están acostumbrados al turismo. Busco un taxi para ir a la biblioteca. Me las veo y me las deseo para explicarle al taxista adónde quiero ir; al final, saco un libro de mi mochila y, con las manos, dibujo un edificio. De esa forma parece entenderme, y el coche avanza raudo por la corniche…
Tras la muerte de Alejandro Magno, su amigo y general Ptolomeo se quedó con Egipto. Así nació la primera dinastía de faraones de origen griego, que duró más de 300 años y cuya última representante fue Cleopatra. Con inquietudes culturales, Ptolomeo creó en su capital, Alejandría, el Museion, un espacio donde sabios y eruditos podían vivir e investigar. El nombre viene como homenaje a las musas, las deidades encargadas de inspirar las artes, y de ahí deriva nuestra palabra actual: museo. Dentro de ese espacio dedicado al saber, existía una biblioteca que pronto empezó a adquirir entidad propia.
Cuando el taxi me deja en una magnífica escalinata que parece la entrada principal, un guarda me recibe haciendo aspavientos con las manos, indicando que la entrada está más allá, detrás de unos edificios. En resumen, hay que rodear una manzana con sus respectivas aceras rotas, charcos y coches para acceder por una entrada más pequeña, donde es más fácil controlar mochilas y visitantes.
El espacio actual de la biblioteca consiste en un disco central inclinado hacia el mar, cuyo perímetro —de granito gris— está grabado con los símbolos de todas las escrituras del mundo. Lo acompañan un auditorio y un pequeño planetario (cuyo ticket se paga aparte). Esta nueva biblioteca fue promovida por el gobierno egipcio y la UNESCO. La construcción comenzó en 1995 y concluyó en 2002, año en que fue oficialmente inaugurada. Está situada frente al mar, cerca del lugar donde se cree que estuvo su emplazamiento original.
En la Alejandría antigua se vivió el único momento en la historia de la humanidad en que se puede decir que todos los libros del mundo estuvieron bajo un mismo techo. La fiebre que poseyó a los Ptolomeos por acumular saber lo hizo posible. Claro que los libros no eran como los conocemos ahora: eran rollos de papiro. Un rollo podía medir hasta diez metros de largo y se leía desenrollándolo con una mano mientras se enrollaba con la otra.
El texto se escribía en columnas, de izquierda a derecha, y el lector debía tener cierta destreza para no perderse. Siempre se leía en voz alta, normalmente de pie o reclinado en una escalinata.
Además, el papiro era muy delicado: a los veinte años empezaba a deteriorarse y obligaba a copiarlo para conservarlo.
La nueva biblioteca es un espacio impresionante. Con una sala de lectura de 20.000 metros cuadrados repartida en once niveles escalonados, puede albergar hasta 2.000 lectores simultáneamente. Los libros están mayoritariamente en árabe, inglés y francés. A duras penas pude encontrar algo en español.
Los fondos se nutren a través de acuerdos con otras bibliotecas del mundo; mientras yo estaba allí, llegaba una entrega desde una ciudad china. Nuestro país apoyó el proyecto y envió fondos para la creación de la biblioteca, pero una lengua como el español debería tener una mayor presencia en un espacio de esta envergadura.
Alejandría fue considerada la capital cultural del mundo entre los siglos III a. C. y I d. C. Fue un crisol de lenguas, religiones, ciencias, filosofía y arte. Su gran biblioteca era el faro que atraía a sabios de todas partes. Se dice que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, custodiados por un ejército de copistas y traductores.
Paseando entre las estanterías cargadas de libros, en ese magnífico entorno, me maravillo de lo que el ser humano es capaz de crear. Allí se ve un trasiego real de personas, razas, edades… que entran en contacto con eso que nos hace diferentes: la creación del conocimiento.
La biblioteca actual funciona también como centro de estudio y divulgación, con sus fondos digitalizados como espejo del Internet Archive, contribuyendo a la preservación digital del conocimiento a nivel mundial.
Con la muerte de Cleopatra —la última de los Ptolomeos— y la anexión de Egipto al Imperio romano, comenzó el declive de la antigua biblioteca. Aunque algunos emperadores romanos se comprometieron a mantenerla, nunca llegaron a la pasión de los Ptolomeos. Los conflictos y las intransigencias religiosas culminaron con el martirio y asesinato de Hipatia.
El fin de la Biblioteca de Alejandría no fue un único incendio ni un momento puntual, sino una lenta desaparición envuelta en leyendas, saqueos, negligencias y cambios históricos. Su caída es uno de los grandes misterios culturales de la humanidad, símbolo universal de la pérdida del conocimiento.
Me despido de la biblioteca. En ese momento, un grupo de escolares de unos nueve años entra en tromba: sonrisas, ojos chispeantes y curiosos. Imagino un futuro donde la semilla de esta gran biblioteca haga crecer un mundo entregado al conocimiento, y no a la ignorancia o la diferencia con el otro.
No olvido que hoy es mi cumpleaños.
Voy a comer al restaurante Athineos, fundado en 1900, uno de los establecimientos más emblemáticos de la Alejandría que vine a buscar. Frente a la corniche, conserva todo su encanto y decoración art déco. El escritor y premio Nobel egipcio Naguib Mahfouz ambientó aquí su novela Miramar. La comida me cuesta unas 600 libras egipcias, unos 10,32 euros.
Como estoy cerca de la plaza Saad Zaghloul, me dirijo a la pastelería más famosa de Alejandría —y quizá de Egipto—: Délices, abierta desde 1922, punto de encuentro de los alejandrinos más cosmopolitas. Durante décadas, la realeza egipcia y las familias más distinguidas encargaban allí sus tartas de boda y celebraciones.
Un lugar perfecto para comer una tarta de cumpleaños, aunque sin velas.
Salvo en los hoteles, es prácticamente imposible consumir alcohol en Alejandría. Ni siquiera una cerveza. Solo encontré un lugar legendario para eso: el Spitfire.
El Spitfire Bar es uno de los bares más antiguos y emblemáticos de la ciudad, con una historia que se remonta a 1883. Fundado por el griego Dominus Kharalambo, fue durante décadas un punto de encuentro para locales y extranjeros. Imagino que aún conserva su licencia original para vender alcohol, y un respeto tácito como lugar histórico. Es un espacio pequeño, con decoración abigarrada y clientes que somos, todos, claramente visitantes.
Cumplir un año más lejos de casa, de tu entorno, realizando un viaje que alguna vez soñaste, te hace sentir un poco extraño. Bebiendo una Heineken fría —pero que sabe a pis de gato— pienso en esa palabra que siempre me ha gustado: cosmopolita. Ser ciudadano del mundo. La primera vez que la escuché fue junto a la historia de Hipatia y la biblioteca de Alejandría, en boca de ese gran divulgador científico que fue Carl Sagan, en su serie Cosmos.
Posiblemente allí estuviera el origen de este viaje.
Gracias, Carl. Eres todo un amigo

EL FARO DE ALEJANDRÍA
Hoy, domingo de Resurrección, también marca mi despedida de Alejandría. Pero aún me quedan unas buenas horas para aprovechar.
Vuelvo a la Catedral de San Marcos de Alejandría. Los controles son menos estrictos que el viernes, pero aun así tengo que mostrar la mochila y el pasaporte en tres puntos distintos antes de poder entrar. Finalmente accedo a un recinto que, además de la nave de la catedral, incluye varios edificios. Uno de ellos es la residencia del Papa de los cristianos coptos.
La historia de los coptos es la historia de los cristianos egipcios, un pueblo que representa la continuidad entre la antigua civilización faraónica y la fe cristiana, que llegó a Egipto en el siglo I de la mano del apóstol San Marcos. Este inició su labor apostólica en Alejandría hacia el año 42 d.C. Egipto se convirtió pronto en un importante centro del cristianismo primitivo, con escuelas teológicas de gran prestigio como la de Alejandría.
En el Concilio de Calcedonia (451 d.C.), los coptos rechazaron la doctrina oficial sobre la doble naturaleza de Cristo, lo que provocó su ruptura con la Iglesia de Constantinopla. A partir de la invasión islámica del siglo VII, comenzaron siglos de persecución y represión, que provocaron su paulatino declive. Hoy representan aproximadamente un 10% de la población egipcia. Se consideran los verdaderos herederos de la tradición egipcia. La palabra copto proviene de la lengua hablada en el antiguo Egipto, y aún hoy sus liturgias se celebran en copto, como nuestras misas antiguamente se decían en latín.
El interior de la catedral es una mezcla curiosa entre nuestra tradición católica y la ortodoxia griega. Los bancos tienen cojines, y las paredes están en su mayoría desnudas. Apenas hay nadie, y mucho menos turistas. Paseo tranquilo por el espacio interior y exterior. Afuera, todo está rodeado de edificios que dan a la plaza donde se ubica la catedral.
Un señor mayor me observa fijamente y me hace un gesto con la mano para que lo siga. Al llegar a un lateral de la catedral, abre una pequeña puerta, se descalza y me invita a hacer lo mismo. Bajamos unos escalones en la oscuridad hasta que accedemos a una estancia iluminada, completamente alfombrada y llena de símbolos. Al fondo hay una cortina con la imagen de un santo. Se acerca a ella y me muestra lo que hay detrás: sobre una columna de mármol, una cesta con unos restos. Intenta explicarme algo, pero no logro entenderlo. Me invita a hacer fotos. Pasamos a otra sala, donde creo estar ante una gran tumba que ocupa casi todo el espacio. Entiendo, o creo entender, que pertenece a un Papa copto muy venerado.
Al salir, me golpeo la cabeza al pasar por una entrada muy baja. El hombre me pide dinero por la visita improvisada. Por cortesía, le doy algo, aunque no tengo claro qué acabo de ver. Sospecho que es una especie de portero del recinto, ya que al finalizar me abre una puerta de hierro que me devuelve a la ajetreada Alejandría, sin tener que pasar de nuevo por el control militar.
San Marcos fue martirizado y asesinado en Alejandría, donde fue enterrado. Pero los venecianos robaron sus restos y los llevaron a su ciudad, adoptándolo como patrón y construyendo en su honor la Basílica de San Marcos. Esto ocurrió en el siglo IX, y no fue hasta 1968 que los coptos recibieron de vuelta parte de sus reliquias. Románticamente, me gusta pensar que he visto esos restos, aunque, quién sabe.
Me quedaba por ver la Ciudadela de Qaitbay y las piedras del viejo faro.
El Faro de Alejandría fue una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Se alzaba majestuoso en la isla de Faros, frente al puerto. Fue una obra singular: el edificio más alto de la Antigüedad y modelo para los faros que vendrían después. De hecho, su nombre dio origen a la palabra «faro». Con una altura de unos 140 metros, en su cúspide ardía un fuego que, reflejado por un sistema de espejos, guiaba a los marineros. Encima de todo, una estatua de Neptuno daba la bienvenida a los navegantes. Durante más de 1.500 años permaneció erguido, hasta que entre los siglos XV y XVI, varios terremotos y el abandono terminaron por destruirlo.
La Ciudadela de Qaitbay, erigida en 1477, es hoy uno de los monumentos más emblemáticos de Alejandría. No solo por su imponente presencia frente al mar, sino porque fue construida en el mismo islote donde una vez se alzó el faro. Los arquitectos aprovecharon muchas de sus piedras para levantar sus muros, como si intentaran mantener viva su memoria.
Tras la conquista árabe en el siglo XVI y el traslado de la capital a El Cairo, Alejandría cayó en el abandono. No fue hasta el siglo XIX, con la revitalización de su puerto, que volvió a florecer. La llegada de comerciantes griegos, italianos, sirios, armenios, judíos sefardíes y levantinos la transformó en una ciudad cosmopolita. Su cercanía al canal de Suez propició la ocupación británica en 1882, dando lugar a su último gran periodo de esplendor.
Pero todo cambió con la revolución egipcia de 1952. La llegada al poder de Gamal Abdel Nasser y el auge del nacionalismo árabe provocaron la expulsión de las comunidades extranjeras. Alejandría se volvió más egipcia, pero perdió su alma plural. Muchos de sus habitantes —griegos, italianos, judíos— partieron al exilio, dejando atrás casas, jardines, bibliotecas. Fue una herida profunda, aún sin cerrar.
La Ciudadela de Qaitbay luce bien desde lejos, pero al acercarte notas que ha sido restaurada con mal gusto. Las obras continúan, y durante la visita uno se topa con andamios, piedras sueltas e incluso zonas sin barandillas, lo cual puede resultar peligroso, especialmente para los niños que corretean por allí. Eso sí, las vistas desde la entrada del puerto son hermosas. La línea de edificios de la Corniche se despliega en todo su esplendor. ¿Cuál de las piedras que te rodean perteneció al faro original? Quién sabe. Lo importante es estar allí, sentir la brisa del mar y soñar con los barcos de vela que una vez fueron guiados por su luz.
Mi tiempo en Alejandría se acaba. Pronto vendrán a buscarme para llevarme al aeropuerto de El Cairo. Aún me da tiempo de tomar algo en el club náutico, cuyo restaurante se abre también a las vistas de la ciudad.
Recuerdo las palabras del guía cuando decía: “Los egipcios no saben lo que es Alejandría.” Ahora puedo decir que los propios alejandrinos tampoco lo saben. La decadencia es inherente a la vida, a los organismos, a las ciudades. Pero hay dos tipos de decadencia: la digna, cuando eres consciente de lo que has sido; y la triste, cuando ya no lo recuerdas. Esta última es la que aqueja a Alejandría. Hoy en día, los contenedores del comercio global llegan a su puerto sin dejar huella en la ciudad, como antaño hacían los barcos guiados por el faro. Ese mundo perdido, donde la comunicación y la riqueza llegaban con las estelas de los navíos, no volverá.
Estamos ante una ciudad que se ha condenado a su propio olvido. Donde apenas brillan unos pocos espacios, sostenidos por viajeros accidentales en busca de quimeras, que parecen incomodar a sus propios habitantes.
Ahora entiendo la fijación de los alejandrinos que, sentados en la Corniche, pasan horas mirando el mar. Están allí con la mirada perdida, esperando algo o a alguien que no recuerdan. Como una Penélope que ha perdido la cordura y la memoria.
No encuentro mejor forma de cerrar estas crónicas que con las palabras del viejo poeta de la ciudad: “No digas que fue un sueño.” Siento eso. Lo pienso mientras me alejo, porque al final todo son lecciones sobre la vida. Nunca lo digas, viajes, ames, sientas o sufras.
“Di adiós a Alejandría que se aleja.
Sobre todo no te engañes,
no digas que fue un sueño,
que se equivocó tu oído;
no te rebajes a tales esperanzas vanas.
Como dispuesto desde hace tiempo, como valiente,
como te corresponde a quien de tal ciudad fue digno,
acércate con firmeza a la ventana,
y escucha con emoción, pero no
con los ruegos y lamentos de los cobardes,
como última delectación los sonidos,
los instrumentos exquisitos del misterioso conjunto,
y di adiós a Alejandría que pierdes.”
Fragmento de “Dios abandona a Antonio”, de Constantino Kavafis (1911)